Extracto del libro Archetipes: A Natural History of The Self
A lo largo de la historia de la cristiandad el miedo a «caer» en la iniquidad se ha expresado como temor a «ser poseído» por los poderes de la oscuridad. Los cuentos de vampiros y de hombres lobo —que posiblemente han acompañado a la historia de la humanidad desde tiempos ancestrales y cuya versión más reciente es el Conde Drácula de Bram Stoker— despiertan, al mismo tiempo, nuestra fascinación y nuestro horror.
Quizás el ejemplo más famoso de posesión nos lo proporcione la leyenda de Fausto quien, hastiado de llevar una virtuosa existencia académica, termina sellando un pacto con el mismo diablo. Hasta ese momento Fausto se había consagrado a una búsqueda denodada del conocimiento que terminó conduciéndole a un desarrollo unilateral de los aspectos intelectuales de su personalidad —con la consiguiente represión y «destierro» al inconsciente de gran parte del potencial de su Yo—. Como sucede habitualmente en tales casos la energía psíquica reprimida no tardó en reclamar su atención. Desafortunadamente, sin embargo, Fausto no entabló un diálogo con las figuras que emergen de su inconsciente ni se ocupó de llevar a cabo un paciente autoanálisis que le permitiera asimilar la sombra, sino que se abandonó, «cayó» y «terminó siendo poseído».
El problema es que Fausto creía que la solución a sus dificultades consistía en «más de lo mismo» —es decir, adquirir todavía más conocimiento— con lo cual no hizo más que perseverar obstinadamente en el viejo patrón neurótico. Cuando Fausto «personificó» a la sombra quedó fascinado por su luminosidad y, como sucedió también en el caso del Dr Jekyll —otro intelectual aquejado de un problema similar— sacrificó a su ego y sucumbió al hechizo de la sombra. A consecuencia de este error ambos cayeron en una situación temida por todos: Fausto terminó convirtiéndose en un bebedor y un libertino y Jekyll se transformó en el monstruoso Mr. Hyde.
En cierto sentido, la atracción que ejercen las figuras de Fausto y Mefisto —o de Jekyll y Hyde— dimana del hecho de que ambos encarnan un problema arquetípico y asumen la empresa heroica de llevar a cabo algo que el resto de los seres humanos eludimos constantemente. Nosotros, como Dorian Gray, optamos por mantener ocultas nuestras cualidades negativas —en la esperanza de que nadie descubrirá su existencia— mientras mostramos un rostro inocente al mundo (la persona); creemos que es posible vencer a la sombra, despojarnos de la ambigüedad moral, expiar el pecado de Adán y —de nuevo Uno con Dios— retornar al Jardín del Paraíso. Por ello inventamos Utopías, Eldorados o Shangrilas —lugares en los que la maldad es desconocida—, por ello nos consolamos con la fábula marxista o rousseauniana de que el mal no se aloja en nuestro interior sino que es fruto de una sociedad «corrupta» que nos mantiene encadenados y que basta con cambiar a la sociedad para erradicar el mal definitivamente de la faz de la Tierra.
La historia de Jekyll y de Fausto —al igual que el relato bíblico del pecado de Adán— son alegorías con moraleja que nos recuerdan la persistente realidad del mal y nos mantienen ligados a la tierra. Se trata de tres versiones diferentes del mismo tema arquetípico: un hombre, hastiado de su vida, decide ignorar las prohibiciones del superego, liberar a la sombra, encontrar el ánima, «conocerla» y vivir. Las tres, sin embargo, van demasiado lejos y cometen el pecado de hubris con lo cual terminan condenándose inexorablemente a nemesis. «El precio del pecado es la muerte».
La ansiedad que conllevan todas estas historias no es tanto el temor a ser descubiertos como a que el aspecto oscuro escape de nuestro control. Todos los relatos de ciencia ficción —cuyo prototipo hay que buscarlo en el Frankenstein de Mary Shelley— pretenden despertar el desasosiego del lector. En El Malestar de la Cultura, Freud ilustra claramente su profunda comprensión de este problema. Sin embargo, la época y las circunstancias vitales que le rodearon —clase media vienesa de fines del siglo XIX— le llevaron finalmente a concluir que la tan temida maldad —reprimida tanto por los hombres como por las mujeres— era de naturaleza estrictamente sexual. Su sistemático análisis de este aspecto de la sombra y el simultáneo declive del poder del superego judeocristiano terminaron expurgando a los demonios eróticos de nuestra cultura y allanaron el camino para que muchos contenidos de la sombra pudieran integrarse en la personalidad total del ser humano sin exigir a cambio el tributo del sentimiento de culpabilidad que tanto había afligido a las generaciones anteriores. Este excepcional ejemplo colectivo ilustra claramente el valor terapéutico que Jung atribuía al proceso analítico de reconocimiento e integración de los distintos componentes de la sombra.
No obstante, todavía nos resta exorcizar de la sombra un elemento tan poderoso como el deseo sexual pero de consecuencias mucho más devastadoras: el ansia de poder y destrucción. Resulta, cuanto menos, sorprendente que Freud —testigo de la Primera Guerra Mundial y de la posterior emergencia del fascismo— ignorase este componente. Mucho nos tememos que su omisión fuera la consecuencia de su firme determinación de que la teoría sexual terminara convirtiéndose en el concepto fundamental del psicoanálisis. («Mi querido Jung: Prométame que nunca abandonará la teoría sexual. Se trata del punto central de nuestra teoría. De él debemos hacer un dogma, un baluarte inexpugnable.») Anthony Storr hace la interesante sugerencia de que esta omisión también pudiera deberse al sentimiento de culpa de Freud respecto de la defección de Alfred Adler que precisamente había abandonado el movimiento psicoanalítico debido a su convicción de que en la etiología de la psicopatología humana el instinto de poder jugaba un papel mucho más importante que el deseo sexual.
En nuestro siglo, la necesidad de afrontar los componentes más brutales y destructivos de la sombra se ha convertido en el destino inexcusable de nuestra especie. Si no lo hacemos así no nos queda esperanza alguna de supervivencia. Este es realmente el problema de la sombra en la actualidad, ésta es —y con motivos— el verdadero origen de la «ansiedad universal» que nos aqueja. «Aún estamos a tiempo de detener el Apocalipsis —declara Konrad Lorenz— pero nuestra acción debe ser inmediata».
Nuestra época está atravesando un momento crítico de la historia de la humanidad y, si no nos aniquilamos a nosotros mismos y a la mayor parte de las especies de la faz de la tierra, la ontogenia terminará triunfando sobre la filogenia. Hacer consciente la sombra se ha convertido en nuestro imperativo biológico fundamental. El peso moral que conlleva esta inmensa tarea es mucho mayor que el que ha podido afrontar cualquier generación pretérita. En la actualidad, el destino del planeta y de todo nuestro sistema solar (ahora sabemos que somos los únicos seres sensibles en él) se halla en nuestras manos. Jung es el único de los grandes psicólogos de nuestra época que nos ha proporcionado un modelo conceptual útil para poder afrontar con éxito esta tarea. Su concepto de sombra sintetiza el trabajo de Adler y de Freud y su demostración de la tendencia del Yo a actualizarse los trasciende a ambos. Sólo podremos evitar la hecatombe si llegamos a un acuerdo consciente con la naturaleza y, en particular, con la naturaleza de la sombra.
____________________________________________________________________
Anthony Stevens. Nació y se educó en Inglaterra y estudió psicología y medicina en la Universidad de Oxford. Actualmente trabaja como psiquiatra y psicoterapeuta en Londres y en Devon, Inglaterra, donde combina su trabajo clínico con la literatura y la enseñanza. Es autor del libro Archetypes: A Natural History of the Self y The Roots of War: A Jungian Perspective.
Extracto del libro Archetipes: A Natural History of The Self, de Anthony Stevens.
Copyright © 1982 by D. Anthony Stevens
Extracto del libro Archetipes: A Natural History of The Self, de Anthony Stevens.
Copyright © 1982 by D. Anthony Stevens


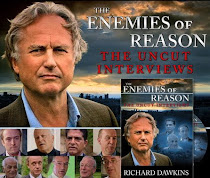





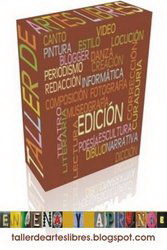




No hay comentarios:
Publicar un comentario