 por Adrián Franco
por Adrián Franco «La muerte no es nada para nosotros, porque mientras vivimos, no existe la muerte, y cuando la muerte existe, ya no somos»
Epicuro
(341 a.C.-270 a.C.)
Decir que para sabernos vivos sólo basta contemplar el mosaico multicolor de la naturaleza y aspirar su aire impregnado de la savia primigenia, es tanto como afirmar que el sentido de la trascendencia de la vida rebota continuamente entre los muros de la impasible realidad que nos contiene. La búsqueda de su función de ser como condición primordial de la conciencia no puede concebirse únicamente desde la circunstancia que ocupa en sí. Una estricta definición de ser vivo, brindada por Carl Sagan, lo describe como «cualquier sistema capaz de reproducirse, mutar y de reproducir sus mutaciones». En un tono más filosófico que técnico, los griegos proponían que no es mortal quien muere, sino quien conoce y acepta la certeza de su muerte y por lo tanto manifiesta una reacción hacia ésta.
Si bien Platón señala una contradicción en el temor humano hacia la muerte (dado que nada conocemos de ésta y por lo tanto el saber infundado acarrea un temor igualmente inconsistente), Aristóteles racionaliza el sentido de la vida ante su temporalidad mediante elementos éticos que no alcanzan a fundamentar una razón más que en el orden universal determinado por un tipo de voluntad divina. Más tarde San Agustín establece el camino de la fe cristiana como ruta racional infalible en la búsqueda del significado del ser, y mil seiscientos años después el existencialismo revierte esta consideración al colocar al individuo en el centro de las decisiones que determinan la función de su propia existencia.
Antes que establecer cuál corriente filosófica posee el mayor grado de certeza, es preciso reconocer el afán de trascendencia individual como común denominador entre ellas. No obstante la sugerida intervención divina para avenirnos vida eterna en el establecimiento de un orden universal cuya comprensión no nos será asequible en tanto no hayamos cruzado el umbral de nuestra muerte, lo cierto es que ésta, más que tranquilizarnos, continúa infundiéndonos de latente zozobra. La razón bien podría explicarse en la manera como enfocamos nuestra percepción de la realidad: ¿Vemos al mundo tal cual es, o como de acuerdo a nuestras costumbres y creencias debería de ser?
Si el fin último de nuestra existencia terrenal se basa en la búsqueda de la trascendencia mediante las decisiones asumidas, y si éstas a su vez dependerán de nuestra lectura de la realidad, resulta entonces elemental la pulcritud de nuestro juicio en la interpretación de la misma para así adoptar, de manera racional, un equilibrado código de certezas en vez de un cúmulo de mitos infundados para brindar su justo valor a la vida antes que dilucidar el fondo oculto tras umbral de la muerte.
Cuestionar nuestras creencias antes que confirmarlas en testimonios de improbable procedencia, concederle al azar el papel que invariablemente ocupa en una serie de eventos cualquiera, dudar racionalmente de nuestros sentidos al interpretar la realidad en tanto que nuestra capacidad de percepción es fisiológicamente limitada, y sobre todo —y en todo momento— evitar la sobre simplificación de nuestros pensamientos haciéndonos de más de una primera impresión de las cosas, son hábitos que más que deshumanizarnos, brindan grados de certeza por encima de lo intuitivo no obstante lo reconfortante que éste pudiera resultar.
Las antiguas escrituras nos invitan a creer que «la mejor arma del diablo es el engaño». No olvidemos que, en ocasiones, también lo es de la esperanza.
Si bien Platón señala una contradicción en el temor humano hacia la muerte (dado que nada conocemos de ésta y por lo tanto el saber infundado acarrea un temor igualmente inconsistente), Aristóteles racionaliza el sentido de la vida ante su temporalidad mediante elementos éticos que no alcanzan a fundamentar una razón más que en el orden universal determinado por un tipo de voluntad divina. Más tarde San Agustín establece el camino de la fe cristiana como ruta racional infalible en la búsqueda del significado del ser, y mil seiscientos años después el existencialismo revierte esta consideración al colocar al individuo en el centro de las decisiones que determinan la función de su propia existencia.
Antes que establecer cuál corriente filosófica posee el mayor grado de certeza, es preciso reconocer el afán de trascendencia individual como común denominador entre ellas. No obstante la sugerida intervención divina para avenirnos vida eterna en el establecimiento de un orden universal cuya comprensión no nos será asequible en tanto no hayamos cruzado el umbral de nuestra muerte, lo cierto es que ésta, más que tranquilizarnos, continúa infundiéndonos de latente zozobra. La razón bien podría explicarse en la manera como enfocamos nuestra percepción de la realidad: ¿Vemos al mundo tal cual es, o como de acuerdo a nuestras costumbres y creencias debería de ser?
Si el fin último de nuestra existencia terrenal se basa en la búsqueda de la trascendencia mediante las decisiones asumidas, y si éstas a su vez dependerán de nuestra lectura de la realidad, resulta entonces elemental la pulcritud de nuestro juicio en la interpretación de la misma para así adoptar, de manera racional, un equilibrado código de certezas en vez de un cúmulo de mitos infundados para brindar su justo valor a la vida antes que dilucidar el fondo oculto tras umbral de la muerte.
Cuestionar nuestras creencias antes que confirmarlas en testimonios de improbable procedencia, concederle al azar el papel que invariablemente ocupa en una serie de eventos cualquiera, dudar racionalmente de nuestros sentidos al interpretar la realidad en tanto que nuestra capacidad de percepción es fisiológicamente limitada, y sobre todo —y en todo momento— evitar la sobre simplificación de nuestros pensamientos haciéndonos de más de una primera impresión de las cosas, son hábitos que más que deshumanizarnos, brindan grados de certeza por encima de lo intuitivo no obstante lo reconfortante que éste pudiera resultar.
Las antiguas escrituras nos invitan a creer que «la mejor arma del diablo es el engaño». No olvidemos que, en ocasiones, también lo es de la esperanza.
____________________________________________________________________
Adrián Franco (Cd. de México, 1976) Ingeniero y escritor. Ha publicado poesía y traducción en diversos medios impresos y electrónicos de México, e impartido talleres de creación literaria. Fundador del Grupo Cultural Ouroboros. Es editor de la revista Ágora.




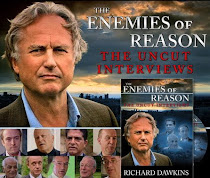





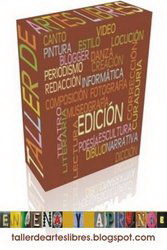




Felicidades Adrian
ResponderEliminarexcelente revista
PAblo
Gracias, Pablo. En lo sucesivo habrá más presentaciones en la Cd. de México, y próximamente también en Chiapas. Informaremos oportunamente.
ResponderEliminarSaludos.