Lo quería mucho. Cuando se es un solitario uno se aferra a lo único que tiene. Cholo era mi perro. Hijo de Laura y de Ramón. Laura era una labrador negra, llegó con Heike de Alemania, Ramón por su parte era un mestizo mexicano, claro: un perro corriente. Cuando preñó a Laura, me ofrecieron un cachorro. Me pareció buena idea. La camada fue de seis perritos. Yo escogí uno café como el papá, pero antes del destete desapareció en los amplios terrenos en los que se ubica la casa. Eran terrenos sin divisiones físicas, compartidos con otras familias, con otros perros llegados de quién sabe dónde, y eran además el territorio por donde circulaban los coches de todos; quizá terminó bajo las llantas de alguno. Su cadáver nunca fue encontrado. Tal vez se lo comieron los gatos, o las ratas o los otros perros; aunque dicen que no se comen entre ellos pero ya con hambre quién sabe. Me deprimí. Era una época en la que nada me salía bien. Me pareció un mal augurio. Como el buen infante que sigo siendo le llamé a una amiga para que me aconsejara. Ella me dijo que los otros cachorros seguían necesitando de alguien que los adoptara y cuidara. Me siento ridículo contando esto pero así ocurrió. Me convenció y escogí uno negro como su madre. Cholo: un ladrador. Se desarrolló bien y casi todo fue perfecto si exceptuamos su lento aprendizaje, en especial lo referente a que mi pequeño departamento no era un gran baño donde podía orinar y defecar cada treinta minutos sobre camas, alfombra y sillones. Otra situación desagradable la pasamos cuando a los cuatro meses enfermó. No quería comer, respiraba con dificultad y después de unas horas ya casi ni se movía. El veterinario diagnosticó envenenamiento. No era descabellado: el vecino de la planta baja ponía veneno para ratas en los jardines cercanos al edificio. Con lo goloso que siempre fue el hijo de Laura, seguramente se tragó algo que le pareció un manjar aderezado con raticida. Luego de dos días y dos noches en vela se recuperó.
Ya no voy a aburrirlos con las aventuras que vivimos durante dieciséis años: sus peleas, sus novias, su miedo al mar que descubrimos cuando me lo llevé a Tecolutla, su difícil relación con la gata de los del 104. Tampoco detallaré cómo un taxi le fracturó la pata trasera izquierda, ni su coprofagia que lo empujaba a ser fan de las vacas de los alrededores de la unidad habitacional. Las adoraba, como los hindúes. En su madurez y durante sus últimos años siguió siendo un perro sano. Cholo murió de muerte natural.
No es mi intención asustarlos con mi relato; sólo cuento esto porque necesito dejar el testimonio. En especial porque me considero un escéptico frente a la idea de una vida más allá de nuestro entorno material. No creo, o creo que no creo en el espíritu o ánima, más que como una manifestación de complejos fenómenos físico/químicos en el cerebro. ¿Nuestra conciencia de ser?, algo que desaparece cuando terminan nuestras funciones vitales. Sin embargo, anoche, mientras trabajaba con la computadora en el cuarto, percibí un silencio profundo. Le hablé a Cholo quien se había quedado dormido en la sala. No acudió a mi llamada. Era raro, así que salí del cuarto, me encaminé a la estancia y lo encontré en la alfombra. No me sorprendió comprobar que ya no respiraba, ni sentir su cuerpo frío. Lo abracé y lloré en silencio. Decidí enterrarlo al día siguiente en los terrenos donde pastan sus amigas. Como a las tres me fui a acostar, aún sin sueño. Luego de un rato escuché sus pisadas, inconfundibles sobre la loseta vinílica del piso. Fue a la cocina, oí su lengua chasqueando con el agua de su bebedero. Después enfiló por el pasillo hacia mi cuarto. Entró y llegó hasta mi cama. No quise voltear. No tenía miedo, pero me imaginé que era parte del trato. Verlo habría sido excesivo quizá. Subió a la cama, sentí su peso sobre el colchón; junto a mis pies como acostumbraba hacerlo. Mis lágrimas silenciosas emergieron de nuevo. Mi amigo regresó a despedirse de mí.
____________________________________________________________________
Enrique Layna (Cd. de México, 1965) Estudió Periodismo en la UNAM pero no lo ejerce, vende joyería de plata para sobrevivir. Ha publicado algunos artículos en modalidad de freelance en periódicos como el desaparecido El Nacional y en Milenio. También fue redactor de la revista Poster Rock Power. Ha tomado talleres de narrativa con Doris Camarena, Ricardo Bernal, Edmée Pardo y Guillermo Samperio. Publica irregularmente su periodiquito de No-verdades El hijo del ajolote con sus textos, cuyo tercer número está próximo a aparecer, también participó en las antologías Cupido negro, cuentos de amor y desdicha, Homenaje a Bukowski y El amor en cada esquina, todas publicadas por El Café Literario Editores. En internet Axxón le publicó algún cuento y el portal Los forjadores hace poco dio a conocer otros dos de sus relatos de factura reciente.




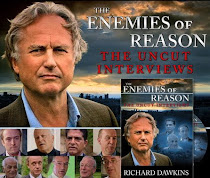





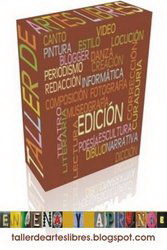




No hay comentarios:
Publicar un comentario